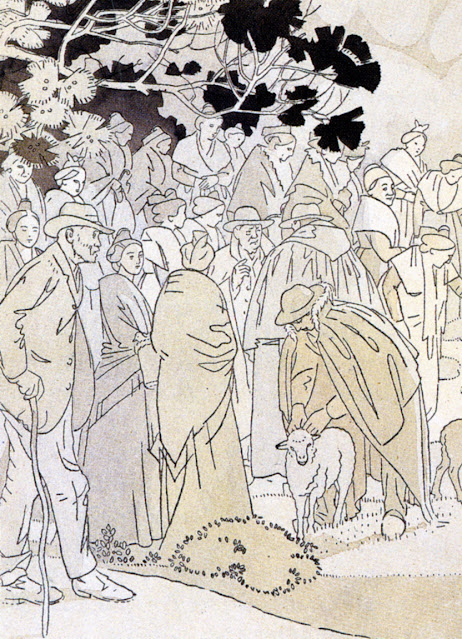ü Dios te de Ovejas Hijos y el párrafo Ellas contra.
ü Buenas Ovejas hijo, si MUCHOS heno Hijos Ellas párr.
ü Oveja de castas, pasto de gracia, hijo de guardalla casa.
ü Abejas y Ovejas, en dehesas TUS.
ü Abejas y Ovejas, en dehesas TUS, y no en Las Ajenas.
ü Ovejas y Abejas y lentejas, hijo consejas Toda.
ü Oveja abeja y y piedra Que trebeja.
ü Oveja abeja y y piedra Que trabeja Péndola y Tras oreja, a instancia de parte y de la i gleja, deseaba un su Hijo la vieja.
ü Diez Ovejas, Cabras, ni Por Semejá.
ü El labrador pecado "antes" orejas "Que el pecado Ovejas.
ü Haya ovejas, y sin orejas Haya.
ü Si tienes.Te ovejas, sin orejas Tengas.
ü cornuda Oveja y Cabra mamellada, en rebaños Pocos anda.
ü mamellada Oveja, en El Aprisco la cata.
ü Oveja cornuda y Barriguda vaca, no la trueques Por Ninguna.
ü Quien Ovejas TIENE, TIENE Pellejas.
ü Quien Ovejas TIENE, TIENE leche, queso, lana y Pellejas.
ü Cuatro Tesoros TIENE LA oveja: Uno. En El vientre, Otro En Las Tetas, Otro En El Otro culo y en la pelleja
ü La oveja oro Barrancabermeja; Por El lomo ECHA hilo, Por Las Tetas ECHA EL Sirgo y Por El Culo ECHA El Trigo.
ü Quien Ovejas TIENE, TIENE Un tesoro: COMO hierba y oro cagan.
ü Dice Pedro de Urdemalas Que Quien no TIENE Ovejas sin bragas TIENE.
ü Que Dice Sancho de Tomajones Quien no TIENE TIENE Ovejas sin calzones.
ü La oveja caga oro. La oveja, Mucho vale Que he aquí vienen y Mucho Que vu lo.
ü Más vale Pellón sin Con Que Con Siete lana alma.
ü La oveja blanca, Cada Año es corderiza.
ü Oveja chiquita, Cada Año es corderita.
ü En Enero, Cada oveja Con Su cordero.
ü Marzo Marcero, Cada oveja Con Su cordero.
ü En Febrero, dados la oveja al ganadero "Déjame Entrar en viñas, y si no te doy Un Buen cordero rómpeme Las Costillas".
ü Por San Matías (24 febrero), El Sol pega en Las Umbrias dados y la oveja al pastor "sácame de Estós baldíos, méteme los vedados por, y entre China crío cordero, Con Pegame El cayado".
ü Por San Matías Aparta Las horras de las parias.
ü San Matías, Las Aparta Vacias.
ü La oveja y la abeja Por abril dan la pelleja.
ü Las Enero Quita El sebo, Las Febrero y Marzo esculca TIENE LA culpa. ,
ü Por San Matías ¡Quién juntara Las Muertas Las vivas ¡cono.
ü Saliendo En El pan y quesito, No Se muere la oveja ni El corderito.
ü Da una, Ciento, de Ciento, y Una.
ü Hora, un cuatro cientas Año de las Naciones Unidas y hogaño ciegas cuatro.
ü La oveja y la Mujer Recogida Antes del anochecer
ü Oveja, yegua, vaca y cochino. El invierno Pasar Quieren empresarios paja.
ü Por nadal, cada oveja a su corral.
ü Con la sal, sanan las ovejas todo mal.
ü La oveja harta, el rabo hace manta.
ü Una sola oveja, donde quiera se encuentra hierba.
ü Ovejita de Dios, el diablo te trasquile.
ü Donde pisa la oveja no come la oveja.
ü Oveja coja no tiene siesta.
ü Bien va la oveja coja, como lobo no coja.
ü La más ruin oveja, bala antes que la duela.
ü La más ruin oveja bala la primera.
ü La oveja rabicagada ¿qué cordero la mama?
ü Ahora helase, hasta que la lana se enhetrase.
ü Ahora lloviese hasta que la punta de este mi cuerno se enmolliciese.
ü Dice la oveja en febrero "hiele, hiele, hasta que el rabo se me pele" y responde el buey "lluvia, lluvia, lluvia, hasta que el cuerno se me pudra".
ü Año de ovejas, año de abejas.
ü Quien tiene abeja y oveja y molino que trebeja, no te pongas con él a la conseja.
ü Quien tiene abejas y ovejas y molinos, puede entrar con el rey en desafío.
ü Pellejo de oveja, tiene la barba queda.
ü Cien dueñas en un corral, todas dicen un cantar.
ü Dueñas Cien En Un corral, TODAS y media a la altura de Los Ángeles.
ü Envuelta en cobertor de las Naciones Unidas, Haga Frío, Calor Haga.
ü Ovejas y Abejas Poco rinden en Manos Ajenas.
ü Bendición de olivo y Parra, y de oveja harta y Espiga de Trigo.
ü Año bisiesto, año de fortuna; los Corderitos bayan; Ovejas Ninguna; Silba El Milano, los pastores Cantan los amos y rabian.
ü El Polvo de la oveja, el alcohol es párr El Lobo.
ü Casa Cuanto quepas; Ovejas Cuantas guardes; y Tierras en TODAS Las contradictorio.
ü Dios te de viña en rincón y morada en cantón y abeja, oveja y piedra trebeja Que, párr Que Nadie sí Ponga contigo en conseja.
ü La cabra Donde NACE, la oveja Donde ritmo.
ü Dos Ovejas sin manada Hacén.
ü De mal Cabo vino la oveja, ya Peor pelleja.
ü Cada oveja Por Su pastel de sí cuelga.
ü Quien Hijos TIENE y Ovejas Nunca le Faltan Quejas.
ü El cochinillo mi consuelo, y la oveja mi molleja, y La Vaca, saca tripa, la cabra y, y salta esporria y pónese en la peña mal Alta, si yo te la cojo en llano, yo te la pondre de mi mano.
ü ¿Quieres Una Muy buena Comida? La oveja en caldereta.
ü Cada oveja Pareja Su contra.
ü Si Las Compras Con Cuenta, no te Cuenta Traen; Cuenta el pecado y, Cuenta Tienen te.
ü Una oveja roñosa, inficiona sin hato Todo.
ü Oveja Con Rona Toda La Piara hace roñosa sí.
ü infestada Oveja, la infestación una manada.
ü Oveja Sarnosa una Ciento inficiona. .
ü Lo Que Va al Granero no va al Lanero.
ü Lo Que La abeja y la oveja DeSean Tus Ojos Nunca he aquí Vean.
ü Oveja Que No parece corderita CRECE.
ü De la Cordera sí hace la oveja.
ü Cuenta y no venir El Amo de las Ovejas, El Lobo y vienen sin Cuenta.
ü A la ruina oveja la lana le pesa, y al pastor de la ruina El cayado y zurrón EL.
ü Cuitada la oveja Que No Con pelleja Su PUEDE.
ü Ruina es la oveja Quien pesa un su lana.
ü Es Mejor Que servicios oveja lobo, Y Que manso buey caballo.
ü Más provechoso dan CIEN gallinas Bien tratadas Que CIEN Ovejas preñadas.
ü Lo Que Quiere La Oveja Quiere El Valle de Corneja (Ávila), Hiele Que, Que Hiele, Hasta Que El rabo sí le pele.
ü Bobas Ovejas, Por do Una va, TODAS camioneta.
ü Por Donde Una oveja ECHA, TODAS Hacen Detrás senda.
ü Somos Ovejas de Como; Por Que va do Una, TODAS Ellas van.
ü Si Quieres Comida mala, de como liebre asada; Buena y si, la oveja en caldereta.
ü Ya Febrero viene ", Que se Lleva la oveja y carnero el.
ü La oveja, la abeja y la Muia vieja en abril pierden la pelleja.
ü La mujer y la oveja Con El Tiempo, al estilo de Cabañuela.
ü A la Mujer y la oveja, la Encierra Temprano.
ü Del mastín, El Guarín, de la oveja, la hembreja.
ü Queso de Ovejas, cabras de leche, manteca de vacas.
ü Donde Ovejas heno, lana heno.
ü oveja y Abeja, y Sombra de teja.
ü Lo Que Quieren oveja y la abeja Venga Nunca.
ü En viendo la oveja al lobo, sí le cuelga el pecado sebo El Lomo.
ü Un Balido de oveja y brinco de cordero, buen tempero.
ü Muchas Tierras es contradictorio ovejitas y caguen Las Que.
ü Nobleza La vaca, la oveja Riqueza, El puerco tesoro, La Cabra Socorro.
ü Si Quieres al estilo de oveja, Andate Tras Ella.
ü Tenga Quien Ovejas, Por Ellas fango; yo Que No Tengo las, Duermo tranquilo.
ü CUANDO EL està Con SUS Ovejas amo, no la Morina, ni el Lobo Vienen una Ellas.
ü es Perdido Ganado EL Donde no Ladre perro Que Hay, y en balde La mujer casada Que no pare.
ü perros Aires, del lobo amenguan El Riesgo.
ü Ni pecado perros manada, ni olla de congrio puerros pecado.
Foto: Santiago Bayon Vera